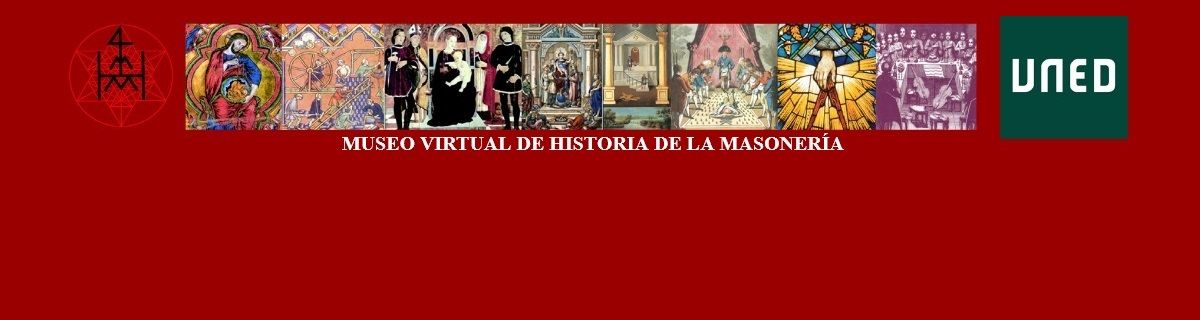
Sala-IX: Religión y Masonería
¿PUEDE UN SACERDOTE CATÓLICO INGRESAR EN LA MASONERÍA?
¿Qué razones podían inducir a un sacerdote católico a ingresar en una logia masónica desobedeciendo las bulas papales condenatorias de la masonería decretadas a partir de 1738? ¿Con qué argumentos podían compatibilizar la prohibición de pertenecer a la masonería con su condición de eclesiásticos? La paradoja es mayor si tenemos en cuenta que el juramento de entrada en la masonería exigía a los neófitos el deber de respetar las constituciones de los franc-masones, una de cuyas obligaciones especificaba que los individuos admitidos como miembros de una logia habían de acatar las leyes del pais, ser honrados, de buenas costumbres y “sin tacha de inmoralidad ni mal ejemplo”. Y por muy discretamente que un párroco o un obispo mantuviera su vinculación a la masonería, siempre había el riesgo de que se conociera su militancia masónica. En tal caso, ¿no era la desobediencia al papa un ostensible mal ejemplo que podía menoscabar la fe de sus feligreses?
De entre las causas de esta inobservancia, hemos de señalar al menos cinco que, a nuestro juicio, fueron determinantes para que ciertos sectores del alto clero no solo no persiguieran a la masonería, sino que además la apoyaran o militaran en sus cuadros lógicos.
Primeramente, que la masonería era una Orden esencialmente cristiana. Las Constituciones de la masonería regular, recopiladas por los pastores Anderson y Desanguliers, expresamente consignaban como condición para ingresar en la masonería, la obligación de creer en Dios y en la inmortalidad del alma. Además, añadían que “el masón está obligado, por su compromiso a obedecer la ley moral, y si comprende bien el Arte, no será jamás un ateo estúpido ni un irreligioso libertino”. Durante los siglos XVIII y XIX los masones regulares no solo no eran irreligiosos o anticlericales, sino, por el contrario, abiertamente creyentes. El mismo juramento de ingreso en la Orden se deponía “ante Dios” y con la mano derecha sobre el evangelio de San Juan previniéndose al candidato que sus nuevos compromisos no iban contra el Estado, la religión o las leyes. Por otra parte, la masonería tenía sus santos patronos; los cuatro santos Coronados y, sobre todo, San Juan Evangelista, discípulo preferido de Jesucristo. Las referidas Constituciones de Anderson preceptuaban el deber de observar las fiestas de la Orden, entre las cuales se encontraban las de los dos San Juan (cuyo sentido solsticial acentuaron las tendencias laicistas o naturalistas del siglo XIX). También era obligatorio que una Biblia abierta presidiera los trabajos de la logia. Además, uno de los ritos masónicos más utilizados, el llamado rito francés, abría sus trabajos con la lectura de los primeros versículos del evangelio de San Juan. Todo esto no era incompatible con la asistencia de judíos o musulmanes a las tenidas dado que, si alguno de ellos lo solicitaba, las ceremonias se celebraban con un ejemplar del Antiguo Testamento abierto por el Génesis.
En segundo lugar, las Constituciones de Anderson (o las de lo masones antiguos publicadas en 1756 con el título de Ahiman Rezon) consignaban el deber de obediencia al poder civil establecido y a las leyes del país. Por tanto, la logia se convertía en un espacio políticamente conservador (o neutro) y ajeno a la confrontación política o religiosa. Además, como expresamente se prohibía todo debate o discusión sobre materias políticas o religiosas, se garantizaba a los miembros del clero el total respeto a sus creencias.
En tercer lugar, siendo todo clérigo un hombre familiarizado con las ceremonias y, por así decirlo, amante y conocedor de la liturgia, la belleza de los ritos masónicos, tan cargados de simbolismo, constituyeron un reclamo indudable. En este sentido, el denominado carácter iniciático de la masonería, con todo su programa pedagógico preñado de significados condensados en gestos y toques, palabras de paso, grados, en suma, símbolos actuados, tuvo un formidable atractivo para quienes ansiaban encontrar respuestas a los grandes enigmas de la existencia. Añadamos que los propios textos masónicos habían construido una fabulosa historia sobre sus orígenes que los convertía en supuestos herederos de una tradición antediluvial conservada por algunos elegidos y que confería conocimientos y poderes extraordinarios. Según las citadas Constituciones de Anderson, Adán tenía “escritas en su corazón las artes liberales, particularmente la geometría”, puesto que ésta era “el fundamento de todas las artes y especialmente de la arquitectura y de la masonería”. Su sabiduría pasó a Seth y a Enoc, que edificó la primera ciudad (Génesis 4, 17) y luego a Noé, a Abraham, que fue discípulo de los magos caldeos, y a Moisés quien “fue enseñado en toda la sabiduría de los egipcios” (Hechos 7, 22), Betsalel y Oholias, constructores del Tabernáculo móvil (Éxodo 35, 30-36), al maestro Hiram (1 Reyes 5-7). Proseguía el relato explicando que “con el tiempo llegó el Arte Real a Grecia”, y tiempo después “de Sicilia, Grecia, Egipto y Asia aprendieron los antiguos romanos las ciencias y las artes”. De esta manera, el Arte Real, considerado como compendio de conocimientos secretos transmitidos por magos caldeos, sacerdotes egipcios, judíos cabalistas, etc., se transmitió a través de una cadena ininterrumpida que, desde el jardín de Edén, Caldea, Egipto, Israel, Grecia y Roma, había llegado providencialmente hasta Gran Bretaña y, de allí, se había propagado por las logias masónicas. Además, junto a esta tendencia clerical que pretendía satisfacer ciertas inquietudes esotéricas y ocultistas, también había otra tendencia más racionalista, en plena sintonía con los aires novatores e ilustrados del siglo XVIII, que buscaba en las logias información sobre las novedades literarias, artísticas o científicas del momento, todo ello dentro de un espacio fraternal y solemne, alejado de la frivolidad y diletancia de los salones y tertulias literarias. Por otra parte, el juramento de secreto exigido a todos los cofrades garantizaba, al menos teóricamente, la discreción de los hermanos de logia sobre la adscripción de sus miembros.
En cuarto lugar, al ser el monarca la única autoridad soberana para legislar en su país, la aplicación de las bulas condenatorias de la masonería requerían de una expresa convalidación, placet o pase regio, que pocas veces era concedido y que los monarcas aprovechaban para hacer ostensible la superioridad y autonomía de la potestad regia frente a las injerencias de la Iglesia. Este conflicto de jurisdicción venía de antiguo pues, ya en la Edad Media, para impedir la intromisión de las autoridades eclesiásticas, varios Estados europeos articularon el denominado recursus ad principem, recursus ad abusu o recurso de fuerza, es decir, un procedimiento por el que la autoridad estatal paralizaba o anulaba una decisión eclesiástica y asumía la competencia exclusiva. Igualmente, para corregir las injerencias de la Iglesia, los Estados acabaron por definir otra institución cual fue el placet regio, exequatur o ius retentionis, es decir, el derecho del Jefe del Estado a autorizar o prohibir toda publicación o ejecución de los edictos de las autoridades eclesiásticas extranjeras, singularmente, las del Sumo Pontífice. Los juristas de la época se encargaron de configurar el placet regio como uno de los iura circa sacra o regalías exclusivas de la soberanía del príncipe. Francia lo estableció en 1475, Lorena en 1484, España en 1509. Este regalismo asumió diversas formas y reivincaciones en cada territorio soberano. Por lo general, defendían que el poder de la Iglesia no se extendía a los asuntos temporales y, por tanto, afirmaban el poder exclusivo del príncipe en materias civiles, sin subordinación al poder eclesiástico. Atribuían al Estado el derecho a nombrar o a intervenir en la designación de obispos y abades y a administrar o percibir las rentas y beneficios derivados de las diócesis o abadías. Abogaban por la eliminación de las exenciones fiscales de los conventos, la supresión del juramento de vasallaje a los obispos, la eliminación de los abusos y jurisdicción de las nunciaturas, etc. Más aún, el poder del papa debía quedar restringido a asuntos espirituales y conforme a los regulado en los cánones, la doctrina de los padres y la tradición.
Finalmente, añadir que no todo el clero aceptaba la infalibilidad del soberano pontífice. En buena medida, el dogma de la infalibilidad del papa fue una prolongación de las disputas medievales entre la teocracia que defendía la supremacía del papa sobre la Iglesia, y el conciliarismo (supremacía del Concilio sobre el papa), que enfrentaron al alto clero y que, posteriormente, adoptó nuevas formulaciones. Recordemos que ya el decreto de Graciano del año 1142 admitío la falibilidad pontificia al contemplar la posibilidad de que el papa pudiera ser juzgado si llegaba a «desviarse de la fe» (D. 40, c, 6). Posteriormente, algunos movimientos (regalismo español, galicanismo francés, josefismo austriaco, etc.) o autores (Febronius, Eybel, Tamburini, Passaglia, etc.) negaron la autoridad y la infalibilidad pontificia en materias de fe si no intervenía con el consentimiento de la Iglesia universal (así, la Declaratio cleri gallicani de potestate ecclesiástica, 1682, cap. IV). En esencia, se defendía que solo el Concilio General era infalible y que el obispo de Roma no tenía más preeminencia sobre los demás obispos que la honorífica, sin que pudiera inmiscuirse en su jurisdicción, dado que, por derecho divino, los obispos no eran vicarios del papa sino sucesores de los apóstoles (tesis expuesta, por ejemplo, por Justinus Frobenius -pseudónimo del obispo auxiliar Franz Hontheim-, De statu ecclesiae et legitima potestate Romani Pontificis…, Francfort, 1763). Sin embargó, lo cierto es que acabó por imponerse una versión de la teocracia (ultramontanismo) partidaria de concentrar toda la autoridad de la Iglesia en el papa. En efecto, el Concilio Vaticano I (1870), recogió las tesis de anteriores concilios como el de Florencia (s. XV) y estableció el dogma de la infalibilidad pontificia (Constitución Pastor aeternus de 18 de julio de 1870) que declaraba que el Papa tenía una verdadera potestad, y no una simple autoridad moral; “el Romano Pontífice posee, como supremo pastor y doctor de la Iglesia, la potestad de jurisdicción suprema, plena y universal, ordinaria e inmediata, sobre todos y cada uno de los pastores y fieles”. Ello fue reiterado por el Concilio Vaticano II en la constitución Lumen Gentium (n. 22), aunque bien es verdad que, frente al concepto centralista del Concilio Vaticano I, el II incidío en que los obispos no eran subalternos del Papa, sino «sucesores de los Apóstoles» (LG 18, 20, 21 a 24) que constituían el fundamento de la Iglesia universal y eran jefes de la Iglesia, sus pontífices, pastores (LG 18, 20, 21) y auténticos vicarii et legati Christi (LG 27) . Con todo, el Concilio Vaticano II no contiene ninguna norma jurídica o limitación canónica del poder del Papa. En consecuencia, el poder de atar y desatar se entendía también como facultad de determinar lo que «hay que creer y hacer para entrar en la Iglesia de Dios y permanecer en ella» pudiendo prescindir del asesoramiento o comunión con los obispos para emitir juicios dogmáticos infalibles (LG 25).
En suma, si bien parte del alto clero no se sentía constreñido por las decisiones del papa (era el caso de las bulas contra la masonería), esta situación cambió radicalmente tras la proclamación en 1870 del dogma de la infalibilidad pontificia, pues entonces apenas le quedaron al clero razones para justificar su militancia masónica. Así las cosas, sin embargo, como veremos, el Concilio Vaticano II y, sobre todo, la promulgación de un nuevo Código de Derecho Canónico, más permisivo en lo relativo a la afiliación de los católicos a la masonería, suscitó ciertas expectativas que luego resultaron ser vanas.
En todo caso, hasta 1870, las posturas del alto clero sobre la obligatoriedad de las bulas pontificias estaban divididas. Mientras que para unos, las resoluciones del Papa obligaban a todos los católicos, otros defendían que, fuera de los Estados pontificios, si carecían del placet regio, solo obligaban en conciencia. Finalmente, para el sector regalista, las bulas pontificias no reconocidas por el monarca o gobierno del país, al carecer de valor legal, no obligaban a los católicos. De hecho, antes de la formulación del dogma de la infalibilidad pontificia, ciertos obispos consideraban que tales bulas solo tenían validez legal en los Estados pontificios, pero no en aquellos otros Estados en los que no se hubieran ratificado por el correspondiente soberano. Al amparo de esta interpretación, muchos católicos, incluidos miembros del alto clero, negaron el valor legal o moral de las bulas pontificias por estimar que no había nada herético ni pecaminoso que justificase la condena de la masonería.
Extractado de: Javier Alvarado Planas, Monarcas masones y otros príncipes de la Acacia, editorial Dykinson, Madrid, 2017, volumen II.
