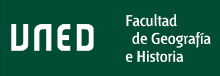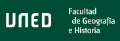Castro de San Chuis del departamento
Castro de San Chuis
El castro de San Chuis es un poblado fortificado situado en San Martín de Beduledo (Allande, Asturias) en el corazón de las montañas occidentales de la Cordillera Cantábrica. Fue descubierto en 1952 por el carpintero allandés aficionado a la arqueología José Lombardía Zardaín (1913-2004). Este inmediatamente comunicó el hallazgo a Alfonso Pérez Garrido, vecino de Pola de Allande muy sensibilizado por la conservación y la salvaguarda del patrimonio cultural del concejo de Allande. Pocos años después, en 1955, Alfonso Pérez Garrido notificó al entonces jefe del Servicio de Investigación Arqueológica (SIA) de la Diputación Provincial de Asturias y director del Museo Arqueológico de Oviedo, Francisco Jordá Cerdá (1914-2004), la existencia del castro. Ese fue el punto de partida para que transcurridos unos años comenzasen las excavaciones. Estas excavaciones sistemáticas se organizaron en dos series de campañas, la primera entre 1962 y 1963 y la segunda entre 1979 y 1986, todas dirigidas por el profesor Jordá Cerdá. Con posterioridad a la excavación del castro y a partir de la información y materiales obtenidos por el profesor Jordá, se ha llevado a cabo un proyecto de investigación encaminado a sacar a la luz los resultados de las citadas excavaciones. Estos trabajos han sido desarrollados por un equipo de investigadores bajo la coordinación de Jesús F. Jordá Pardo y sus resultados forman parte de la tesis doctoral de Carlos Marín Suárez, presentada en la Universidad Complutense de Madrid en el año 2011, y de la de Juana Molina Salido presentada en la UNED en el año 2016.
En el castro de San Chuis se ha documentado una ocupación muy dilatada en el tiempo. El castro inicia su recorrido histórico en el siglo IX a. C., durante el periodo conocido como Primera Edad del Hierro. Su vida se prolonga hasta las primeras centurias de nuestra era, ya con la ocupación romana. Es por tanto un castro con un largo recorrido histórico. En base a las fechas radiocarbónicas de las que disponemos, al análisis de la estratigrafía y de la superposición de estructuras, así como a los materiales recuperados, se pueden diferenciar tres fases principales:
La primera fase se corresponde con la ocupación más antigua del castro. Se trata de un asentamiento situado en lo que conocemos como barrio alto o acrópolis, cuyos restos son una estructura vegetal levantada sobre la roca del sustrato, y que contenía, además, restos de semillas carbonizadas y de cerámicas pertenecientes a la Cadena Tecnológico Operativa (CTO) de la Primera Edad del Hierro. A esta ocupación corresponde la fecha de Carbono 14 más antigua que poseemos y que nos da una horquilla temporal que se mueve entre el 830 y el 420 cal BC. Esta ocupación se puede correlacionar con la Fase Ib de los castros del Norte y Noroeste (825/800-400 cal BC).
La segunda fase de ocupación se caracteriza por la progresiva petrificación de las estructuras circulares de los dos barrios del castro y por la presencia de cerámicas de la CTO de la Segunda Edad del Hierro. Existen además vestigios de actividades metalúrgicas. Las fechas radiocarbónicas ofrecen un periodo de vigencia para esta ocupación comprendido entre 700 y 130 años cal BC con la máxima probabilidad. Este periodo se corresponde con la Fase II (400-125/100 cal BC) y IIIa (125-30 cal BC).
La tercera fase de ocupación corresponde ya a la época romana y se caracteriza por el desarrollo de estructuras pétreas rectangulares sobre todo en el barrio alto, tanto construidas de nueva planta como por remodelación de las circulares existentes, además de la presencia de restos de cerámica común romana, TSH, tégula, de cerámica prerromana y de escorias de hierro. No disponemos de fechas radiocarbónicas para el inicio de esta ocupación que se situaría en torno al cambio de era, mientras que sus últimos momentos estarían situados con la máxima probabilidad en la horquilla 110 cal. BC – 530 cal AD marcada por la fecha más reciente de la que disponemos, y que podemos correlacionar con las fases IIIb (30 cal. BC – 20 cal. AD) y IIIc (20 cal. AD – 50/75 cal. AD) del Noroeste, aunque en la zona cantábrica habría que añadir una Fase IIId (50/75 cal. AD – 200 cal. AD) para poder englobar toda la fase romana de los castros.
Siguiendo el modelo de asentamiento de los castros, San Chuis se sitúa en la cima de un pico, lo que ya le proporciona unas defensas naturales inmejorables. Sin embargo, y a pesar de ello, el poblado fue dotado con un complejo sistema defensivo que lo protegía. Este sistema defensivo consta de una serie de fosos y de una muralla de módulos.
Por lo que se refiere al urbanismo, en el castro de San Chuis existen dos zonas bien diferenciadas en función principalmente de sus estructuras arquitectónicas: son los llamados barrio bajo y barrio alto o acrópolis. El barrio bajo, situado en el ángulo nordeste está caracterizado por el predominio de las estructuras circulares, con muros de aparejo irregular de pizarra trabada con barro. En el barrio alto, situado en la cumbre, el predominio lo ejercen las estructuras rectangulares, construidas sobre todo a base de sillarejo de pizarra, aunque algunas son de arenisca y porfiroide.
Jesús F. Jordá Pardo, Carlos Marín Suárez y Juana Molina Salido
Jesús F. Jordá Pardo y Juana Molina Salido
Jesús F. Jordá Pardo y Juana Molina Salido
Valeria Francés, Juana Molina Salido, Jesús F. Jordá, Carlos Marín Suárez
Carlos Marín Suárez
Carlos Marín Suárez
Jesús F. Jordá, Carlos Marín Suárez y J. García-Guinea